 Julius Fucik, fue un periodista comunista Checo, tomado prisionero por los nazis en 1942, mientras participaba de la resistencia contra la ocupación alemana. Fue ejecutado el 8 de septiembre de 1943.
Julius Fucik, fue un periodista comunista Checo, tomado prisionero por los nazis en 1942, mientras participaba de la resistencia contra la ocupación alemana. Fue ejecutado el 8 de septiembre de 1943. Mientras estuvo prisionero escribió “Reportaje al pie de la Horca”, el cual pudo sacar hoja por hoja gracias a un guardiacárcel vinculado a la resistencia, para entregárselas a su mujer este escrito tuvo gran resonancia mundial y fue traducido a ochenta idiomas.
En 1950, a título póstumo, Fucik recibió el Premio Internacional de la Paz.
Allí describió los tormentos por los que pasó en cada interrogatorio. Pero, a pesar de inimaginables torturas, Julius derrotó a sus enemigos: no les dijo una sola palabra. “Ahora ya puedo contar con más tranquilidad los golpes. El único dolor que siento es de los labios, mordidos por mis dientes”. Como tantos otros periodistas que han sufrido la persecución y el encierro, Julius Fucik hizo de la cárcel su trinchera para seguir combatiendo hasta el último momento. “Allí, durante el interrogatorio [...] no ha quedado más que el simple sujeto y su atributo; el fiel resiste, el traidor traiciona, el burgués desespera, el héroe combate”. Y Julius combatió y venció. Antes de ser ejecutado escribió: “Hombres, os he amado. ¡Estad alerta!”
REPORTAJE AL PIE DE LA HORCA
Escrito en la cárcel de la Gestapo en Pankrác; durante la primavera de 1943
Estar sentado en la posición de firme, con el cuerpo rígido, las manos pegadas a las rodillas, los ojos clavados hasta enceguecer en la amarillenta pared de esta cárcel del Palacio Petschek (Cuartel General de la Gestapo de Praga). no es, en verdad, la postura más adecuada para reflexionar. Pero, ¿quién puede forzar al pensamiento a permanecer sentado en posición de firme?
Alguien, un día —quizá nunca sepamos quién ni cuándo llamó a este cuarto del Palacio Petschek “sala de cine”. ¡Qué ideal tan genial! Una amplia sala, seis largos bancos, uno tras otro, ocupados por los cuerpos rígidos de los detenidos, y ante ellos un muro liso, como una pantalla cinematográfica. Todas las casas productoras del mundo no han llegado a hacer la cantidad de películas que sobre esta pared han proyectado los ojos de los detenidos en espera de un nuevo interrogatorio, de la tortura, de la muerte. Películas de vidas enteras o de los más pequeños fragmentos de vida; películas de la madre, de la esposa, de los hijos, del hogar destruido, del porvenir destrozado; películas de camaradas valerosos y de la traición; películas del hombre a quien entregué aquella octavilla, de la sangre que correrá otra vez, del fuerte apretón de manos, del compromiso de honor; películas repletas de terror y de decisión, de odio y de amor, de angustia y de esperanza. De espaldas a la vida, cada uno contempla aquí su propia muerte. Y no todos resucitan. Cien veces he sido aquí espectador de mi propia película, mil veces he seguido sus detalles. Ahora trataré de explicarla. Y si el nudo corredizo de la horca aprieta mi cuello antes de terminar, quedarán todavía millones de hombres para completarla con un “happy end”.
CAPITULO I
Veinticuatro horas
Dentro de cinco minutos el reloj marcará las diez. Es una hermosa y templada noche de primavera, la noche del 24 de abril de 1942.
Me doy prisa. Tanto como me lo permite mi papel de hombre maduro que cojea. Me doy prisa a fin de llegar al hogar de los Jelínek antes de que, a las diez, cierren el portal de la casa. Allí me espera mi “ayudante” Mirek. Sé que esta vez no me comunicará nada importante. Tampoco yo tengo nada que decirle. Pero faltar a la cita convenida podría sembrar el pánico. Y, sobre todo, quisiera evitar preocupaciones infundadas a las dos buenas almas que nos acogen. Me reciben con una taza de té. Mirek me está esperando. Y, con él, el matrimonio Fried. Una imprudencia más. Me alegra veros, camaradas, pero no así, todos juntos. Es el mejor camino para ir a la cárcel y a la muerte. O respetáis las reglas de la conspiración o dejaréis de trabajar, porque así os exponéis y ponéis en peligro a los demás. ¿Comprendido?
— Comprendido.
— ¿Qué habéis traído para mí?
— El número del Primero de Mayo de Rudé Pravo.2
— Muy bien. Y tú, Mirek, ¿cómo vas?
— Bien. Nada nuevo. El trabajo marcha bien...
— Bueno. Nos veremos después del Primero de Mayo. Os avisaré. Hasta la vista.
— ¿Otra taza de té, patrón?
— No, no, señora Jelínek. Aquí somos demasiados.
— Por lo menos tome una tacita. Se lo ruego.
Del té, recién servido, se alza una nubecilla de vapor.
Alguien llama a la puerta. ¿Ahora, de noche?
¿Quién podrá ser?
Los visitantes muestran su impaciencia. Golpes en la puerta.
— ¡Abrid! ¡La policía!
Rápido, a las ventanas. ¡Huid! Tengo pistolas y cubriré vuestra retirada.
¡Demasiado tarde! Bajo las ventanas se hallan los hombres de la Gestapo, apuntándonos con sus pistolas. Después de forzar la puerta y de cruzar el corredor, los agentes de la policía secreta penetran atropelladamente en la cocina y luego en la habitación. Uno, dos, tres, nueve hombres. No me ven porque estoy a sus espaldas, detrás de la puerta que han abierto. Podría tirar con relativa facilidad, pero sus nueves pistolas encañonan a dos mujeres y a tres hombres indefensos. Si disparo, mis compañeros caerán antes que yo. Y si me pegara un tiro a mí se iniciaría un tiroteo del cual serían ellos las víctimas.
Si no tiro, los encerrarán seis meses, quizás un año, y la Revolución los libertará. Mirek y yo somos los únicos sin salvación posible. Nos torturarán. A mí no me sacarán nada, pero ¿qué hará Mirek? Él, antiguo combatiente de la España republicana; él, que permaneció dos años en un campo de concentración de Francia para volver desde allí ilegalmente a Praga en plena guerra; no, estoy seguro que no traicionará.
Tengo dos segundos para reflexionar. ¿O son quizá tres? Si tiro, nada salvaré. Tan sólo me liberaré de las torturas, pero sacrificaré inútilmente la vida de cuatro camaradas. ¿Es así? Sí.
Resuelto, entonces Salgo de mi escondite.
— ¡Ah! Uno más.
El primer golpe en el rostro. Bastante fuerte como para dejarme sin sentido.
— ¡Hände auf!3 Segundo, tercer golpe. Tal y como me lo había imaginado.
El piso, donde antes reinaba un orden ejemplar, se convierte en un montón de muebles destrozados y de vajilla rota.
Más puñetazos y patadas. — ¡Marsch!4
Me meten en un auto, siempre encañonado por las pistolas. Durante el viaje comienza el interrogatorio.
— ¿Quién eres?
— El profesor Horák.
— ¡Mientes!
Me encojo de hombros.
— Estáte quieto o disparo.
— Dispare.
En lugar de una bala, un puñetazo.
Pasamos junto a un tranvía. Me da la impresión de que lleva coronas de flores blancas. ¿Cómo? ¿Un tranvía de bodas a estas horas, en plena noche? Será la fiebre que comienza.
El Palacio Petschek. Nunca creí entrar vivo en él. Al galope hasta el cuarto piso. ¡Ah! La famosa sección 11-A I, de investigación anticomunista. Me parece que hasta siento curiosidad.
El comisario alto y flaco que dirigía el pelotón de asalto coloca su pistola en el bolsillo y me lleva con él a su despacho. Me enciende un pitillo.
— ¿Quién eres?
— El profesor Horák.
— Mientes.
Su reloj de pulsera marca las once.
— Registradle.
Empieza el registro. Me quitan la ropa.
— Tiene papeles.
— ¿A nombre de quién?
— Del profesor Horák.
— Averiguarlo.
Telefonean.
— Corno era de esperar. Su nombre no consta en los registros. Sus papeles son falsos.
— ¿Quién te los dio?
— La Jefatura de Policía.
Primer bastonazo. Segundo. Tercero. ¿Debo contarlos? No, hijo, esta estadística ya no la publicarás nunca.
—¿Tu nombre? Responde. ¿Tu domicilio? Responde. ¿Qué contactos tenías? Responde.
¿Direcciones? ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde! Si no, te matamos a palos.
¿Cuántos golpes puede aguantar un hombre sano?
La radio anuncia la medianoche. Cierran los cafés y los últimos parroquianos retornan a sus casas. Ante las puertas, los enamorados golpean levemente el suelo con sus pies, incapaces de llegar a despedirse.
El comisario largo y flaco entra en la sala con una sonrisa de satisfacción.
— Todo va bien. ¿Qué tal, redactor?
¿Quién se lo habrá dicho? ¿Los Jelínek? ¿Los Fried? Pero si éstos ni siquiera saben mi nombre.
— Ya lo ves, lo sabemos todo. ¡Habla! Sé razonable.
¡Qué forma de hablar más extraña! Ser razonable equivale a traicionar.
No soy razonable.
— ¡Atadlo! ¡Y sacudidle fuerte!
Es la una. Los últimos tranvías se retiran. Las calles están desiertas y la radio se despide de sus fieles radio-oyentes deseándoles buenas noches.
— ¿Quiénes son los miembros del Comité Central? ¿Dónde están las radioemisoras? ¿Dónde se encuentran vuestras imprentas? ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde!
Ahora ya puedo contar con más tranquilidad los golpes. El único dolor que siento es de los labios, mordidos por mis dientes. — Descalzadle.
Es verdad. Las plantas de los pies no han perdido aún la sensibilidad. Lo siento. Cinco, seis, siete... Y ahora parece como si los golpes me penetraran en el cerebro. Son las dos. Praga duerme. Y quizás en alguno de sus lechos un niño solloza entre sueños y un hombre acaricia la cadera de su mujer.
— ¡Habla! ¡Habla!
Paso la lengua sobre mis encías e intento contar los dientes rotos. No lo consigo. ¿Doce, quince, diecisiete? No. Ese es el número de los comisarios que me “interrogan” ahora.
Algunos están visiblemente fatigados. Y la muerte tarda en venir. Son las tres. Desde los arrabales llega la madrugada; los verduleros afluyen al mercado; los barrenderos aparecen en las calles. Quizá viva lo suficiente todavía para ver el amanecer.
Traen a mi mujer.
— ¿Le conoce usted?
Me trago la sangre para que no la vea... Y es inútil, porque brota de todos los poros de mi rostro y de las yemas de mis dedos.
— No. No le conozco. Lo dijo sin que sus miradas dejaran traslucir un ápice de su horror. ¡Es de oro! Ha cumplido la promesa de nunca confesar que me conoce, aun cuando ya es inútil.
¿Quién, entonces, les ha dado mi nombre?
Se la llevaron. Me despido de ella con la mirada más alegre de que soy capaz. Acaso no sea tan alegre. No lo sé.
Son las cuatro. ¿Amanece? ¿No amanece? Las ventanas cubiertas no me dan respuesta. Y la muerte todavía no llega. ¿Debo ir a su encuentro? Mas, ¿cómo? He pegado a alguien y caído al suelo. Me dan patadas. Me pisotean. Sí, ahora el fin vendrá rápidamente. El comisario vestido de negro me levanta por la barba, riéndose con satisfacción mientras me muestra sus manos llenas de pelos arrancados. Es realmente cómico. Ya no siento ningún dolor.
Las cinco, las seis, las siete, las diez. Mediodía. Los obreros van y vienen del trabajo; los niños van y vienen de la escuela, en las tiendas se vende, en las casas se cocina. Acaso, en este momento, mi madre se acuerde de mí. Quizá sepan ya los camaradas de mi detención y tomen medidas de seguridad. Porque, si hablara... No, no temáis. No hablaré. Confiad en mí. Después de todo, mi fin ya no puede estar lejano. Esto ahora es sólo un sueño, una pesadilla febril: los golpes llueven, los esbirros me refrescan con agua. Y nuevos golpes. Y otra vez: ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde! Pero aún no consigo morir. Madre, padre: ¿por qué me habéis hecho tan fuerte?
Son las cinco de la tarde. Todo el mundo está ya fatigado. Los golpes caen más lentamente, a largos intervalos; no es más que la fuerza de la inercia. Y de súbito oigo desde lejos, desde muy lejos, una voz suave, dulce, tierna como una caricia:
Más tarde me hallo sentado ante una mesa que aparece y desaparece de mi vista. Alguien me da de beber. Alguien me ofrece un pitillo que no puedo sostener y alguien intenta ponerme los zapatos y dice que es imposible. Después, medio andando y medio arrastrando, me llevan escaleras abajo, hasta un automóvil. Arrancamos. Durante el viaje me encañonan de nuevo con las pistolas: es como para reír. Pasamos junto a un tranvía adornado con flores blancas. Un tranvía de bodas. Pero quizás sólo sea una pesadilla o acaso la fiebre o tal vez la agonía o la propia muerte. Siempre pensé que la
agonía era una cosa difícil; pero esto no tiene nada de difícil: es algo vago y sin forma, ligero como el plumón. Basta un soplo para que todo termine.
¿Todo? No, todavía no. Porque de nuevo estoy de pie. Verdaderamente, estoy de pie; yo solo, sin el apoyo de nadie. Junto a mí se alza una pared de un amarillo sucio, salpicada de... ¿De qué? Parece sangre... Sí, es sangre. Levanto un dedo e intento extenderla... Lo consigo... Sí, está fresca. Es mi sangre...
Por detrás, alguien me golpea en la cabeza y me ordena levantar las manos y hacer genuflexiones. A la tercera caigo...
Un largo S.S. se inclina sobre mí y me da de patadas para que me levante. Es inútil. Alguien me lava otra vez y de nuevo estoy sentado. Una mujer me da una medicina y me pregunta dónde me duele. Y entonces parece como si todo el dolor se concentrase en mi corazón.
— Tú no tienes corazón —me dice el largo S.S.
— Sí, lo tengo —le respondo. Y de pronto me siento orgulloso porque he sido lo suficientemente fuerte para salir en defensa de mi corazón.
Después, todo desaparece ante mis ojos: el muro, la mujer con el medicamento, el alto S.S....
Ante mí se abre la puerta de una celda. Un S.S. gordo me arrastra a su interior, arranca los girones de mi camisa, me tiende sobre el jergón, palpa mi cuerpo hinchado y ordena que me apliquen compresas. Ya tiene lo suyo.
— Mira —le dice al otro moviendo la cabeza—, mira lo que saben hacer. Y una vez más desde lejos, desde muy lejos, oigo una voz suave y dulce, tierna como una caricia:
— No aguantará hasta mañana.
Dentro de cinco minutos, el reloj marcará las diez. Es una hermosa y templada noche de
primavera, la del 25 de abril de 1942.
En 1950, a título póstumo, Fucik recibió el Premio Internacional de la Paz.
Allí describió los tormentos por los que pasó en cada interrogatorio. Pero, a pesar de inimaginables torturas, Julius derrotó a sus enemigos: no les dijo una sola palabra. “Ahora ya puedo contar con más tranquilidad los golpes. El único dolor que siento es de los labios, mordidos por mis dientes”. Como tantos otros periodistas que han sufrido la persecución y el encierro, Julius Fucik hizo de la cárcel su trinchera para seguir combatiendo hasta el último momento. “Allí, durante el interrogatorio [...] no ha quedado más que el simple sujeto y su atributo; el fiel resiste, el traidor traiciona, el burgués desespera, el héroe combate”. Y Julius combatió y venció. Antes de ser ejecutado escribió: “Hombres, os he amado. ¡Estad alerta!”
REPORTAJE AL PIE DE LA HORCA
Escrito en la cárcel de la Gestapo en Pankrác; durante la primavera de 1943
Estar sentado en la posición de firme, con el cuerpo rígido, las manos pegadas a las rodillas, los ojos clavados hasta enceguecer en la amarillenta pared de esta cárcel del Palacio Petschek (Cuartel General de la Gestapo de Praga). no es, en verdad, la postura más adecuada para reflexionar. Pero, ¿quién puede forzar al pensamiento a permanecer sentado en posición de firme?
Alguien, un día —quizá nunca sepamos quién ni cuándo llamó a este cuarto del Palacio Petschek “sala de cine”. ¡Qué ideal tan genial! Una amplia sala, seis largos bancos, uno tras otro, ocupados por los cuerpos rígidos de los detenidos, y ante ellos un muro liso, como una pantalla cinematográfica. Todas las casas productoras del mundo no han llegado a hacer la cantidad de películas que sobre esta pared han proyectado los ojos de los detenidos en espera de un nuevo interrogatorio, de la tortura, de la muerte. Películas de vidas enteras o de los más pequeños fragmentos de vida; películas de la madre, de la esposa, de los hijos, del hogar destruido, del porvenir destrozado; películas de camaradas valerosos y de la traición; películas del hombre a quien entregué aquella octavilla, de la sangre que correrá otra vez, del fuerte apretón de manos, del compromiso de honor; películas repletas de terror y de decisión, de odio y de amor, de angustia y de esperanza. De espaldas a la vida, cada uno contempla aquí su propia muerte. Y no todos resucitan. Cien veces he sido aquí espectador de mi propia película, mil veces he seguido sus detalles. Ahora trataré de explicarla. Y si el nudo corredizo de la horca aprieta mi cuello antes de terminar, quedarán todavía millones de hombres para completarla con un “happy end”.
CAPITULO I
Veinticuatro horas
Dentro de cinco minutos el reloj marcará las diez. Es una hermosa y templada noche de primavera, la noche del 24 de abril de 1942.
Me doy prisa. Tanto como me lo permite mi papel de hombre maduro que cojea. Me doy prisa a fin de llegar al hogar de los Jelínek antes de que, a las diez, cierren el portal de la casa. Allí me espera mi “ayudante” Mirek. Sé que esta vez no me comunicará nada importante. Tampoco yo tengo nada que decirle. Pero faltar a la cita convenida podría sembrar el pánico. Y, sobre todo, quisiera evitar preocupaciones infundadas a las dos buenas almas que nos acogen. Me reciben con una taza de té. Mirek me está esperando. Y, con él, el matrimonio Fried. Una imprudencia más. Me alegra veros, camaradas, pero no así, todos juntos. Es el mejor camino para ir a la cárcel y a la muerte. O respetáis las reglas de la conspiración o dejaréis de trabajar, porque así os exponéis y ponéis en peligro a los demás. ¿Comprendido?
— Comprendido.
— ¿Qué habéis traído para mí?
— El número del Primero de Mayo de Rudé Pravo.2
— Muy bien. Y tú, Mirek, ¿cómo vas?
— Bien. Nada nuevo. El trabajo marcha bien...
— Bueno. Nos veremos después del Primero de Mayo. Os avisaré. Hasta la vista.
— ¿Otra taza de té, patrón?
— No, no, señora Jelínek. Aquí somos demasiados.
— Por lo menos tome una tacita. Se lo ruego.
Del té, recién servido, se alza una nubecilla de vapor.
Alguien llama a la puerta. ¿Ahora, de noche?
¿Quién podrá ser?
Los visitantes muestran su impaciencia. Golpes en la puerta.
— ¡Abrid! ¡La policía!
Rápido, a las ventanas. ¡Huid! Tengo pistolas y cubriré vuestra retirada.
¡Demasiado tarde! Bajo las ventanas se hallan los hombres de la Gestapo, apuntándonos con sus pistolas. Después de forzar la puerta y de cruzar el corredor, los agentes de la policía secreta penetran atropelladamente en la cocina y luego en la habitación. Uno, dos, tres, nueve hombres. No me ven porque estoy a sus espaldas, detrás de la puerta que han abierto. Podría tirar con relativa facilidad, pero sus nueves pistolas encañonan a dos mujeres y a tres hombres indefensos. Si disparo, mis compañeros caerán antes que yo. Y si me pegara un tiro a mí se iniciaría un tiroteo del cual serían ellos las víctimas.
Si no tiro, los encerrarán seis meses, quizás un año, y la Revolución los libertará. Mirek y yo somos los únicos sin salvación posible. Nos torturarán. A mí no me sacarán nada, pero ¿qué hará Mirek? Él, antiguo combatiente de la España republicana; él, que permaneció dos años en un campo de concentración de Francia para volver desde allí ilegalmente a Praga en plena guerra; no, estoy seguro que no traicionará.
Tengo dos segundos para reflexionar. ¿O son quizá tres? Si tiro, nada salvaré. Tan sólo me liberaré de las torturas, pero sacrificaré inútilmente la vida de cuatro camaradas. ¿Es así? Sí.
Resuelto, entonces Salgo de mi escondite.
— ¡Ah! Uno más.
El primer golpe en el rostro. Bastante fuerte como para dejarme sin sentido.
— ¡Hände auf!3 Segundo, tercer golpe. Tal y como me lo había imaginado.
El piso, donde antes reinaba un orden ejemplar, se convierte en un montón de muebles destrozados y de vajilla rota.
Más puñetazos y patadas. — ¡Marsch!4
Me meten en un auto, siempre encañonado por las pistolas. Durante el viaje comienza el interrogatorio.
— ¿Quién eres?
— El profesor Horák.
— ¡Mientes!
Me encojo de hombros.
— Estáte quieto o disparo.
— Dispare.
En lugar de una bala, un puñetazo.
Pasamos junto a un tranvía. Me da la impresión de que lleva coronas de flores blancas. ¿Cómo? ¿Un tranvía de bodas a estas horas, en plena noche? Será la fiebre que comienza.
El Palacio Petschek. Nunca creí entrar vivo en él. Al galope hasta el cuarto piso. ¡Ah! La famosa sección 11-A I, de investigación anticomunista. Me parece que hasta siento curiosidad.
El comisario alto y flaco que dirigía el pelotón de asalto coloca su pistola en el bolsillo y me lleva con él a su despacho. Me enciende un pitillo.
— ¿Quién eres?
— El profesor Horák.
— Mientes.
Su reloj de pulsera marca las once.
— Registradle.
Empieza el registro. Me quitan la ropa.
— Tiene papeles.
— ¿A nombre de quién?
— Del profesor Horák.
— Averiguarlo.
Telefonean.
— Corno era de esperar. Su nombre no consta en los registros. Sus papeles son falsos.
— ¿Quién te los dio?
— La Jefatura de Policía.
Primer bastonazo. Segundo. Tercero. ¿Debo contarlos? No, hijo, esta estadística ya no la publicarás nunca.
—¿Tu nombre? Responde. ¿Tu domicilio? Responde. ¿Qué contactos tenías? Responde.
¿Direcciones? ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde! Si no, te matamos a palos.
¿Cuántos golpes puede aguantar un hombre sano?
La radio anuncia la medianoche. Cierran los cafés y los últimos parroquianos retornan a sus casas. Ante las puertas, los enamorados golpean levemente el suelo con sus pies, incapaces de llegar a despedirse.
El comisario largo y flaco entra en la sala con una sonrisa de satisfacción.
— Todo va bien. ¿Qué tal, redactor?
¿Quién se lo habrá dicho? ¿Los Jelínek? ¿Los Fried? Pero si éstos ni siquiera saben mi nombre.
— Ya lo ves, lo sabemos todo. ¡Habla! Sé razonable.
¡Qué forma de hablar más extraña! Ser razonable equivale a traicionar.
No soy razonable.
— ¡Atadlo! ¡Y sacudidle fuerte!
Es la una. Los últimos tranvías se retiran. Las calles están desiertas y la radio se despide de sus fieles radio-oyentes deseándoles buenas noches.
— ¿Quiénes son los miembros del Comité Central? ¿Dónde están las radioemisoras? ¿Dónde se encuentran vuestras imprentas? ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde!
Ahora ya puedo contar con más tranquilidad los golpes. El único dolor que siento es de los labios, mordidos por mis dientes. — Descalzadle.
Es verdad. Las plantas de los pies no han perdido aún la sensibilidad. Lo siento. Cinco, seis, siete... Y ahora parece como si los golpes me penetraran en el cerebro. Son las dos. Praga duerme. Y quizás en alguno de sus lechos un niño solloza entre sueños y un hombre acaricia la cadera de su mujer.
— ¡Habla! ¡Habla!
Paso la lengua sobre mis encías e intento contar los dientes rotos. No lo consigo. ¿Doce, quince, diecisiete? No. Ese es el número de los comisarios que me “interrogan” ahora.
Algunos están visiblemente fatigados. Y la muerte tarda en venir. Son las tres. Desde los arrabales llega la madrugada; los verduleros afluyen al mercado; los barrenderos aparecen en las calles. Quizá viva lo suficiente todavía para ver el amanecer.
Traen a mi mujer.
— ¿Le conoce usted?
Me trago la sangre para que no la vea... Y es inútil, porque brota de todos los poros de mi rostro y de las yemas de mis dedos.
— No. No le conozco. Lo dijo sin que sus miradas dejaran traslucir un ápice de su horror. ¡Es de oro! Ha cumplido la promesa de nunca confesar que me conoce, aun cuando ya es inútil.
¿Quién, entonces, les ha dado mi nombre?
Se la llevaron. Me despido de ella con la mirada más alegre de que soy capaz. Acaso no sea tan alegre. No lo sé.
Son las cuatro. ¿Amanece? ¿No amanece? Las ventanas cubiertas no me dan respuesta. Y la muerte todavía no llega. ¿Debo ir a su encuentro? Mas, ¿cómo? He pegado a alguien y caído al suelo. Me dan patadas. Me pisotean. Sí, ahora el fin vendrá rápidamente. El comisario vestido de negro me levanta por la barba, riéndose con satisfacción mientras me muestra sus manos llenas de pelos arrancados. Es realmente cómico. Ya no siento ningún dolor.
Las cinco, las seis, las siete, las diez. Mediodía. Los obreros van y vienen del trabajo; los niños van y vienen de la escuela, en las tiendas se vende, en las casas se cocina. Acaso, en este momento, mi madre se acuerde de mí. Quizá sepan ya los camaradas de mi detención y tomen medidas de seguridad. Porque, si hablara... No, no temáis. No hablaré. Confiad en mí. Después de todo, mi fin ya no puede estar lejano. Esto ahora es sólo un sueño, una pesadilla febril: los golpes llueven, los esbirros me refrescan con agua. Y nuevos golpes. Y otra vez: ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde! Pero aún no consigo morir. Madre, padre: ¿por qué me habéis hecho tan fuerte?
Son las cinco de la tarde. Todo el mundo está ya fatigado. Los golpes caen más lentamente, a largos intervalos; no es más que la fuerza de la inercia. Y de súbito oigo desde lejos, desde muy lejos, una voz suave, dulce, tierna como una caricia:
Más tarde me hallo sentado ante una mesa que aparece y desaparece de mi vista. Alguien me da de beber. Alguien me ofrece un pitillo que no puedo sostener y alguien intenta ponerme los zapatos y dice que es imposible. Después, medio andando y medio arrastrando, me llevan escaleras abajo, hasta un automóvil. Arrancamos. Durante el viaje me encañonan de nuevo con las pistolas: es como para reír. Pasamos junto a un tranvía adornado con flores blancas. Un tranvía de bodas. Pero quizás sólo sea una pesadilla o acaso la fiebre o tal vez la agonía o la propia muerte. Siempre pensé que la
agonía era una cosa difícil; pero esto no tiene nada de difícil: es algo vago y sin forma, ligero como el plumón. Basta un soplo para que todo termine.
¿Todo? No, todavía no. Porque de nuevo estoy de pie. Verdaderamente, estoy de pie; yo solo, sin el apoyo de nadie. Junto a mí se alza una pared de un amarillo sucio, salpicada de... ¿De qué? Parece sangre... Sí, es sangre. Levanto un dedo e intento extenderla... Lo consigo... Sí, está fresca. Es mi sangre...
Por detrás, alguien me golpea en la cabeza y me ordena levantar las manos y hacer genuflexiones. A la tercera caigo...
Un largo S.S. se inclina sobre mí y me da de patadas para que me levante. Es inútil. Alguien me lava otra vez y de nuevo estoy sentado. Una mujer me da una medicina y me pregunta dónde me duele. Y entonces parece como si todo el dolor se concentrase en mi corazón.
— Tú no tienes corazón —me dice el largo S.S.
— Sí, lo tengo —le respondo. Y de pronto me siento orgulloso porque he sido lo suficientemente fuerte para salir en defensa de mi corazón.
Después, todo desaparece ante mis ojos: el muro, la mujer con el medicamento, el alto S.S....
Ante mí se abre la puerta de una celda. Un S.S. gordo me arrastra a su interior, arranca los girones de mi camisa, me tiende sobre el jergón, palpa mi cuerpo hinchado y ordena que me apliquen compresas. Ya tiene lo suyo.
— Mira —le dice al otro moviendo la cabeza—, mira lo que saben hacer. Y una vez más desde lejos, desde muy lejos, oigo una voz suave y dulce, tierna como una caricia:
— No aguantará hasta mañana.
Dentro de cinco minutos, el reloj marcará las diez. Es una hermosa y templada noche de
primavera, la del 25 de abril de 1942.




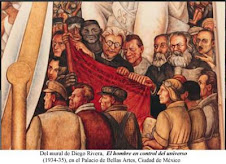






No hay comentarios:
Publicar un comentario